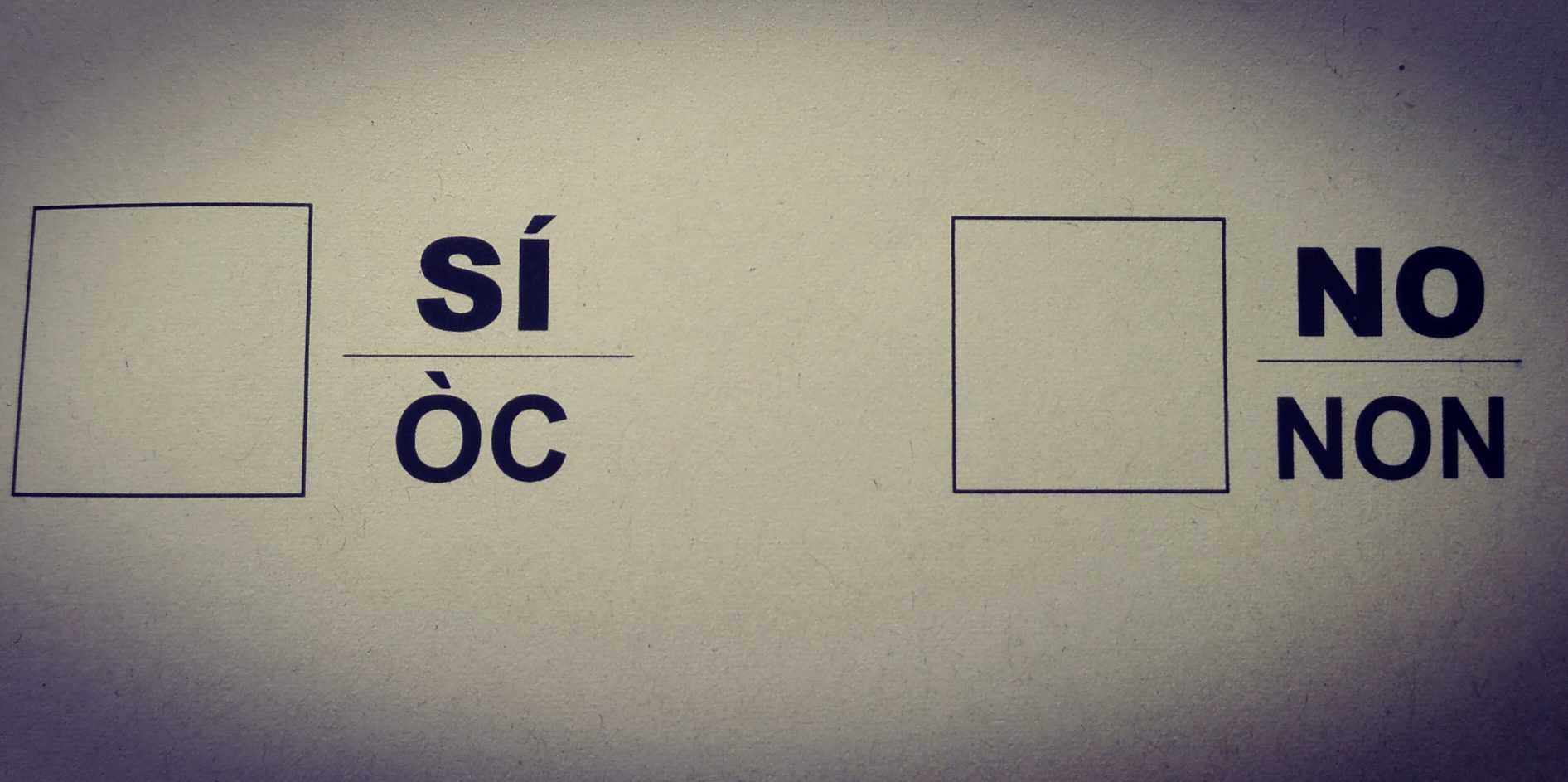Al cerrar el ataúd se hundió en la oscuridad.
Quebrando el silencio, a sus oídos llegaban sonidos de un fuelle y golpes de martillo sobre un yunque. Esos ruidos, sin embargo, no eran lo que parecían. Se trataba de su propia respiración acelerada y de los latidos de su corazón desbocado. El índice de su mano izquierda acarició despacio, tembloroso pero con gran delicadeza, la areola de su siniestro seno, mientras con la mano derecha pellizcaba el pezón del diestro. Sentía una gran excitación, un macabro placer en el morboso acto de sumergirse en aquella caja de madera de caoba, con su elegante y acolchado interior de blanco satén. Desde pequeña se había sentido atraída por los ataúdes, le fascinaban de una forma que era incapaz de explicar.
A la tierna edad de seis años, intentó introducirse en el féretro de su tía Isabel. Llegó a acurrucarse al lado de aquel cuerpo, ahora rígido, que unas horas antes le había besado con sus labios ahora fríos. Alguien se acercaba silbando una canción que a ella le gustaba mucho, «Close to you», de «The Carpenters». La melodía murió de pronto al tiempo que una mano le agarraba con fuerza de su frondosa melena rubia y le sacaba a pulso del ataúd. Era su padre. Miraba a un lado y a otro para confirmar que nadie les había visto. Él jamás habló de aquella aberración y ella prefirió no provocar su furia con nuevas tentativas. Hasta que abandonó la mansión familiar. El mismo día de su emancipación, fue a comprarse un ataúd y lo hizo llevar a su nueva casa. Lo guardaba en una habitación donde solo entraba ella. Cuando necesitaba relajarse, se introducía en su sarcófago particular y se dejaba llevar por el placer sexual de imaginarse atrapada en aquel pequeño mundo eternamente. Después, ya completamente relajada, llegaba a dormirse en aquel ataúd para despertar unas horas más tarde, repleta de energía.
Y mientras excitada, pensaba todo esto en su sarcófago, su padre estaba a pocos metros, de cuerpo presente en su propio ataúd. El día antes había fallecido de un infarto de miocardio. Ya no podría impedirle que fuese ella misma. “¡Qué lástima!”, pensó. “El mismo día que se mudó a su casa, va y se muere”. Ya no le quedaba nada, se había arruinado porque alguien anónimo había hundido su empresa. ¡Qué sorpresa se llevó cuando ella le confesó ser ese personaje anónimo que había acabado con su negocio! No lo pudo soportar, su corazón petó. El sentimiento de culpa, a ella, le duró diez segundos. Al fin y al cabo, él siempre había sido débil, algo que ella despreciaba. Los débiles sólo sirven para ser el alimento de los fuertes como ella.
Sus manos continuaron bajando poco a poco, tocando ligeramente el ombligo, acariciando las caderas y deslizándose entre sus muslos. Dejó escapar un leve gemido cuando sus dedos se encontraron con la zona más sensible de su cuerpo, fue en ese momento cuando escuchó “clic”. Al instante se dio cuenta de que algo iba mal e instintivamente impulsó sus brazos contra la tapa del ataúd, pero ésta no cedió, se mantenía cerrada por mucha fuerza que ella aplicara. ¿Qué había ocurrido? Jamás en todos esos años se había cerrado el ataúd por fuera, ¿Cómo había sido posible? Intentó levantarse y empujar con todo su cuerpo, pero no sucedió nada. Gritó, aunque sabía que sus súplicas morirían absorbidas por el perfecto acolchado del interior del féretro. Lo peor de todo es que nadie la iba a echar de menos; con la muerte de su padre ya no le quedaba ningún familiar cercano vivo y se había cogido unas vacaciones con el argumento de poder recuperar el ánimo. Tampoco tenía amigos, era un ser asocial. Cómo deseó en ese momento tener a alguien ahí fuera que se preocupara por ella, como se había preocupado el viejo.
Detuvo sus pensamientos de repente pues a sus oídos llegó un sonido del exterior, muy debilitado pero perfectamente reconocible. Alguien estaba silbando una canción que le era muy familiar, una canción de «The Carpenters».