«No mires atrás hasta que la luz del sol os bañe por completo, dijo Hades. Ya casi hemos salido de su reino ¿Me seguirá Eurídice? No le oigo ¿Está detrás? Creo que ya puedo mirar…»
El hombre dio otra cucharada de puré a su esposa, al amor de su vida. Ella abrió la boca lo justo para que el borde de la cuchara se posara en su labio inferior y el alimento pudiera entrar en su boca. Le costó tragar, a pesar de que el puré era casi líquido. No pudo evitar regurgitar una pequeña cantidad del alimento que manchó su barbilla. Su marido se apresuró en limpiarlo con el babero que ella llevaba anudado al cuello. Ella se lo agradeció con la mirada, con aquellos ojos verdes ahora apagados como la ceniza. Si había algo que él no soportaba, que sentía como una patada en el corazón, eran esas pruebas fehacientes de la fragilidad de su esposa. Mientras volvía a rellenar la cuchara con el puré, su mente recordó el interrogatorio de aquella misma tarde…
– Eli era una mujer especial, me enamoré de ella nada más verla por primera vez. Nunca olvidaré aquel momento. Sus ojos, su voz, su alegría contagiosa. Alegría, eso pensaba yo. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que la pobre era muy desdichada. Yo me desvivía por protegerla, por animarla. Ella me decía que no me preocupara, que era algo temporal. Pero la tristeza, por mucho que lo intentara, no le abandonaba. Creímos que la pequeña lo cambiaría todo, que nos traería la felicidad ¡Qué estúpidos fuimos! Al poco de nacer nuestra hija, Eli cayó en una depresión aún más profunda. Lloraba durante horas sin saber por qué. La niña también, desde que era bebé. Era insoportable.
– ¿Por esa razón las mató?
– ¿Qué? ¡No, no!
El inspector de policía esperó a que el detenido se explicase. Su objetivo era que aquel hombre diera el mayor número de detalles para poder cerrar el caso de forma irrefutable. La experiencia y la intuición no le engañaban. Al final todos confiesan vomitando su culpa como un borracho que necesita arrancar la bilis de sus entrañas en cada arcada.
– No es lo que usted cree. No fue por celos, ni por un ataque de locura. Fue por piedad.
– ¿Piedad?
Al hombre le costaba arrancar. Se le notaba que tenía ganas de hablar pero, por sus gestos, daba a entender que el inspector no le iba a creer. No dejaba de fregarse las manos, con las palmas llenas de sudor.
– Explíquese, por favor. Le escucho. ¿Qué quiere decir con que «fue por piedad»?
– A ver. Sé que me toma por loco. Piensa que soy el típico hijo de puta que mata a su mujer en un ataque de ira. Yo no soy así. Yo amaba a mi mujer. Amaba a mi hija. Y por eso las salvé.
– Sigo sin comprenderle.
El hombre se miró las palmas de aquellas manos. El sudor no había podido borrar las manchas de sangre de su mujer y su hija de tres años.
– Las salvé de este mundo. Las libré del Infierno.
– Les quitaste la vida.
– No es cierto, al contrario. Es ahora que están viviendo en el verdadero mundo.
– ¿A qué se refiere?
– Supongo que sabe que soy psicólogo. Llevo varios años, desde que percibí la tristeza interior de mi mujer, intentando comprender qué le sucedía. Comencé por mi campo, la psicología, pero ninguna teoría que encontraba me satisfacía. Entonces me introduje en el mundo de la filosofía y las religiones. Durante tres años me empapé de todo el conocimiento que me fue posible sobre estas materias. Y no hace mucho tiempo lo entendí todo.
– ¿Qué entendió?
– Que el infierno existe y es este mundo, esta existencia. Que cuando morimos escapamos de esta prisión terrible para tener una nueva oportunidad en otra dimensión diferente.
– ¿Entonces usted cree que esto es el infierno?
– No lo creo. Estoy seguro. Si abre su mente a esta idea se dará cuenta de que no digo ninguna animalada. Desde que nacemos estamos sufriendo. Los pobres sufren, los ricos sufren. De diferente manera pero todos sufren, todos tienen miedo. El dolor y la crueldad nos rodean. Usted que es policía debería entenderlo mejor.
El inspector no contestó. Sin embargo, su mente intentaba recordar la cantidad de locos que le habían explicado argumentos similares para disculpar sus horribles crímenes. Este razonamiento era nuevo, pero no difería mucho del de otros asesinos en serie que se veían a ellos mismos como una especie de libertadores o salvadores.
– Por la expresión de su rostro, veo que no me cree. Que no me quiere creer. Da lo mismo. Al final todos moriremos y nos salvaremos. Pero Eli no podía esperar. Su tristeza y la de mi hija superaban los límites de lo soportable. Por eso lo hice. No soy tonto. Sé que para la sociedad no soy más que un psicópata asesino. Pero me da igual. Ellas ya son libres para vivir, y yo espero reunirme pronto con ellas.
– Lo que no acabo de entender es por qué usted no se quitó la vida.
– Mire, soy culpable, pero no me arrepiento. Solo me gustaría que no se me recordara como a un asesino sino como a un Orfeo que bajó a los infiernos a salvar a su mujer y a su hija. Por eso no me suicidé. Necesitaba explicar mi acto. Muchos me tendrán por un loco, pero otros me comprenderán.
– Si no recuerdo mal, Orfeo no consiguió salvar el alma de Eurídice.
– Él falló. Se dejó llevar por las dudas. Yo no he dudado. Estoy seguro de lo que he hecho.
El inspector salió del interrogatorio con una sensación dual, con la satisfacción del caso cerrado pero con la amargura de condenar a un hombre que confiesa su delito sin sentirse culpable de nada ¿Cómo puede alguien tan inocente que no haría daño a un insecto, ser capaz de matar a su familia? ¿Le podría pasar a él mismo?
Esa noche, mientras daba la cena a su mujer, enferma de ELA, pensó en la posibilidad de que aquel loco tuviera razón. Dejó la cuchara en el plato aún con la mitad del puré por comer. Cogió un almohadón cercano y se lo enseñó a su mujer. Los ojos verdes se posaron en él. Ahora no tenían ese tono ceniza, habían recuperado un poco de su brillo. «Hazlo», le decían.
El inspector acercó el almohadón a aquellos ojos. Lo presionó contra la cara de su esposa, de la mujer de su vida, de la persona que más quería en este infierno llamado existencia. Y entonces se dio cuenta de algo. Esos ojos, de nuevo los había visto brillar ante la esperanza de apagarse para siempre. Dejó de presionar. Levantó el almohadón. Estaban cerrados. Por un momento pensó aterrorizado que había reaccionado tarde. Pero entonces, ella los abrió para mirarle de forma inquisitiva. «¿Por qué?», preguntaban, de nuevo apagados.
– He dudado – respondió él – como Orfeo.
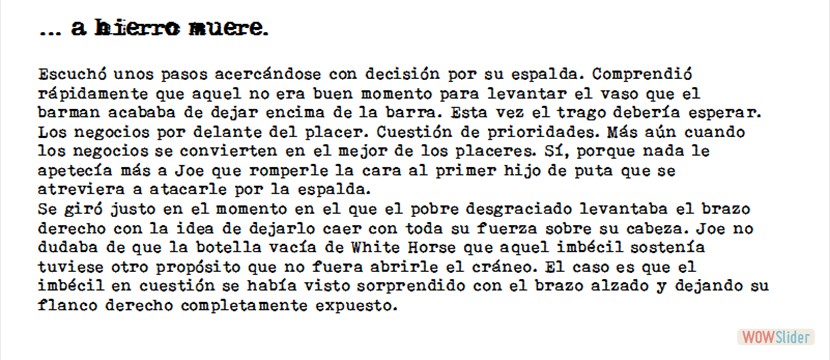
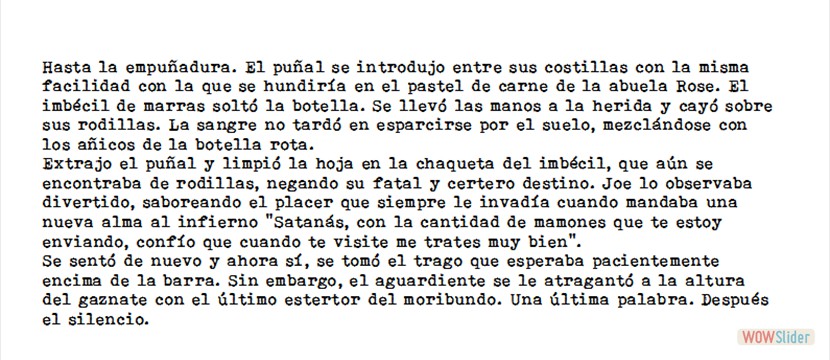
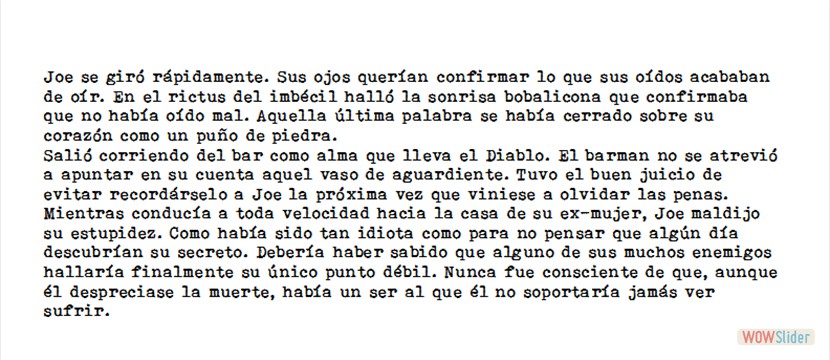
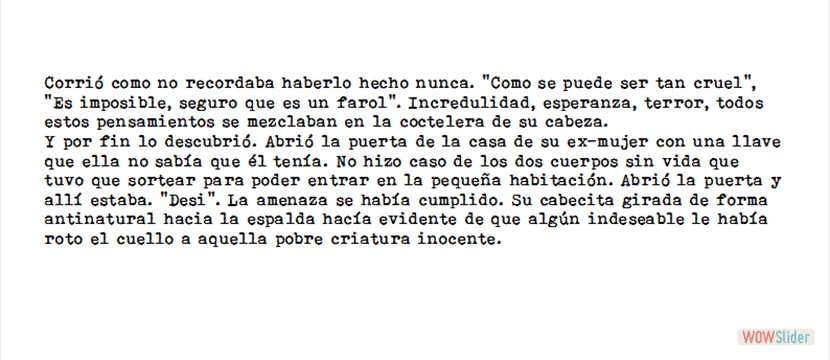
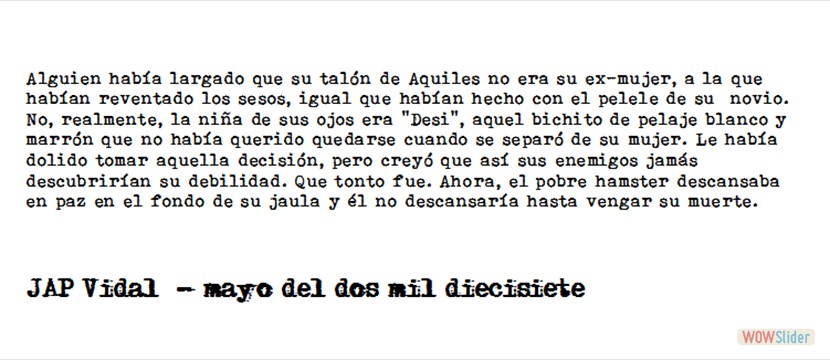
 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5